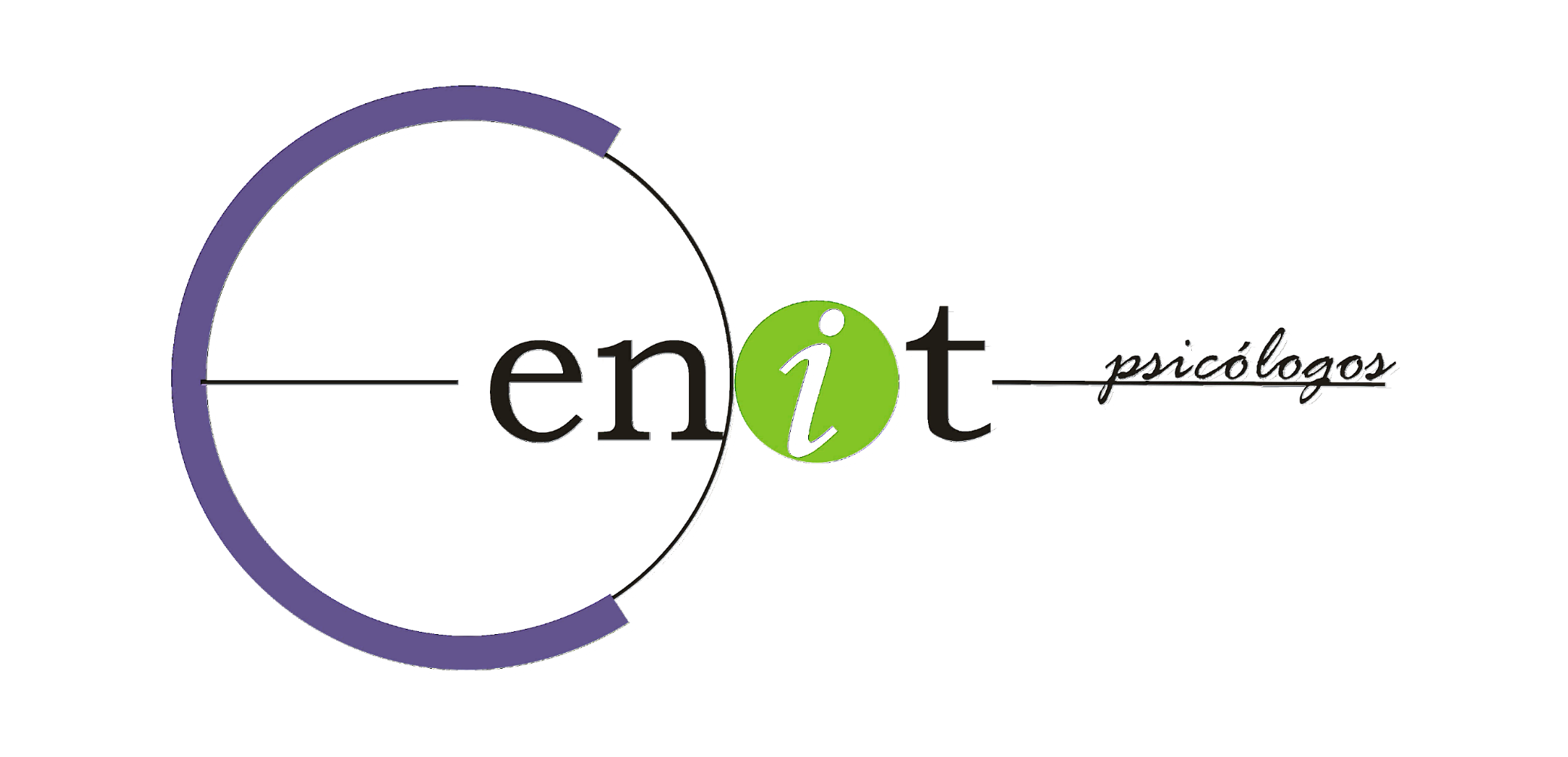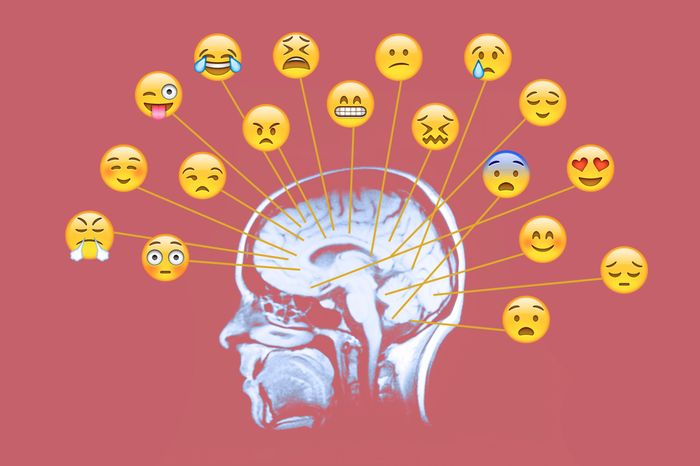Actualmente es muy frecuente encontrarnos con situaciones de agotamiento mental y emocional. En la sociedad en la que vivimos, existe una tendencia a sobrevalorar la productividad y la utilidad de todo lo que hacemos. Si tenemos un hobby, es hasta frecuente que se convierta en algo que queremos monetizar en algún sentido. En el contexto cultural de las redes sociales, nuestro comportamiento en muchas ocasiones se convierte en algo para mostrar, para vender o con un propósito de utilidad.
A raíz de esto, nos encontramos muchas veces involucrados en una vorágine de tareas que completar. El trabajo, las tareas de casa, las obligaciones que nos imponemos, cuando es el caso, la crianza… Terminamos por seguir funcionando con la norma social de “primero el trabajo y después el placer” que a día de hoy ya no funciona y no dejamos un espacio adecuado a nuestro propio descanso. No lograr obtener un descanso adecuado puede tener consecuencias importantes sobre nuestra salud mental, provocar agotamiento mental y un malestar generalizado.
Es por esto que el autor Alex Soojung-Kim Pang, propone el concepto de descanso deliberado.
¿Qué es el descanso deliberado?
Es un término que se refiere a una actividad que nos restaura tanto física como mentalmente, que es personalmente significativa y que además es mentalmente productiva.
Lo principal de este tipo de descanso, es que es intencional. Es necesario reservar un tiempo en el día para esto, y dedicar ese tiempo específicamente para algo el tipo de acciones que te llevan a esta forma de descanso. Lo siguiente importante en el descanso deliberado es que en sí mismo, es una actividad, no es pasivo. Se trata de actividades que nos mantengan enganchados, que sean divertidas y que nos hagan sentir frescos tras realizarlas. Puede ser tocar un instrumento, pintar cuadros, jugar al baloncesto o ir al gimnasio. Idealmente, la actividad te debería acercar a un estado de “flow”, un concepto creado por la psicología positiva que define cuando realizamos una actividad en la que nos concentramos intensamente sin esfuerzo de forma muy inmersiva.

Este tipo de actividades pueden suponer un alivio o prevención de la fatiga mental y del estrés, ya que al ser suficientemente absorbentes, nos pueden desconectar de las situaciones que nos estén causando estrés en el día a día.
Para llevar a cabo una actividad de este tipo y poder ejercer el descanso deliberado en nuestras vidas, hay algunas premisas que nos pueden ayudar.
Ponlo en tu agenda
Cuando tus obligaciones pueden distribuirse a lo largo del día, sin tener un horario cerrado o un orden concreto, a veces se hace necesario agendar también las actividades de descanso. Esto es importante para que no queden relegadas al último momento y finalmente, en muchas ocasiones, terminen por no existir. Esta opción de agendar el descanso generalmente ha de ser en el inicio de desarrollar el hábito, posteriormente, se convierte en algo normalizado y deja de ser necesario.
Sé presente
Aunque posiblemente ya estemos hartos de escuchar sobre estar y vivir en el presente, es algo realmente importante en la sociedad en la que estamos. Es muy frecuente que estemos conectados en diferentes redes, que nos mantengamos en multitarea tanto en el entorno laboral como fuera de él. Cuando decidimos llevar a cabo el descanso deliberado, es necesario que logremos conectar de forma presente con la actividad que estamos llevando a cabo.
Sé intencional
Tal y como se comentó antes, en muchas ocasiones el propio hecho de que el descanso tenga el propósito de serlo, ya lo convierte en descanso. Incluso en actividades que no sean tan inmersivas, sino simplemente algún pequeño descanso, es posible tratar de buscar que lo que hagamos en ese tiempo sea algo que hemos elegido nosotros, no sólo hacer “scroll” en alguna red social y recibir pasivamente la información. Esta intencionalidad nos permite estar también más presentes, ser los sujetos activos del descanso y por tanto, conectar mejor con la actividad que nos está aliviando.
Desconecta
Aunque parezca algo extremadamente difícil, si logramos dejar a un lado los diferentes dispositivos que nos mantienen conectados, puede generar un espacio maximizado de descanso. La conexión constante, no sólo con el trabajo, sino también con otras personas, con otras actividades o simplemente con las noticias, genera una capacidad reducida de atención a todo lo que estamos conectados. Por eso, el descanso deliberado será mucho más agradable y efectivo si lo hacemos desconectados del resto de cosas.
Sal fuera
Aunque no podemos negar los beneficios de poder hacer todo en el mismo espacio, sin movernos de casa, también hemos de valorar la posibilidad de que nuestro descanso aparezca con más facilidad si nos movemos y si cambiamos de escenario. Nuestro cerebro está programado para asociar las emociones y estados mentales a un escenario determinado. Si cambiamos de escenario, en muchas ocasiones es más fácil para nosotros conectar con un estado mental o actividad diferente. Además, los beneficios de la naturaleza para nuestra salud psicológica son muchos, por lo que tanto realizar una actividad al aire libre como trasladarse para realizarla pueden ser también situaciones que nos ayuden con el descanso deliberado.
Aparta la culpa
Como se comentó al inicio, solemos tener muy arraigada la creencia de que primero hemos de cumplir con todas las obligaciones para después buscar el placer. Cuando el descanso es intencional y deliberado, en muchos casos no se da después de terminar todas las obligaciones que podemos tener, ya que, como se señaló antes, esto podría implicar que nunca exista este descanso.
El hecho de ponerlo por delante de obligaciones, en muchas ocasiones puede generar culpa. Es importante que sepamos que la culpa en estas situaciones es un sentimiento normal y que simplemente se asienta en el hábito de dejar nuestro descanso en último lugar. Si tenemos claro por qué estamos realizando este cambio, cómo comprometernos con nuestro propio descanso incluso dejando de lado obligaciones, los beneficios de esto, incluso la mejora en nuestra productividad en los momentos en los que sí estemos llevando a cabo obligaciones, podemos mantenernos realizando la actividad, incluso aunque en ocasiones la culpa nos distraiga.
Encontrar una actividad que nos suponga este tipo de descanso y restauración puede generar un cambio importante en nuestra vida y lograr aumentar nuestro bienestar en distintos ámbitos, en ocasiones, incluso aumentando nuestra sensación de conexión con diferentes áreas de vida, ya sean en el campo de la obligación y el trabajo, como en el del ocio por sí mismo, por la propia satisfacción de realizar una actividad agradable para nosotros.
Fuentes: psychologyinaction.org, medium.com,
Escrito por Lara Pacheco Cuevas