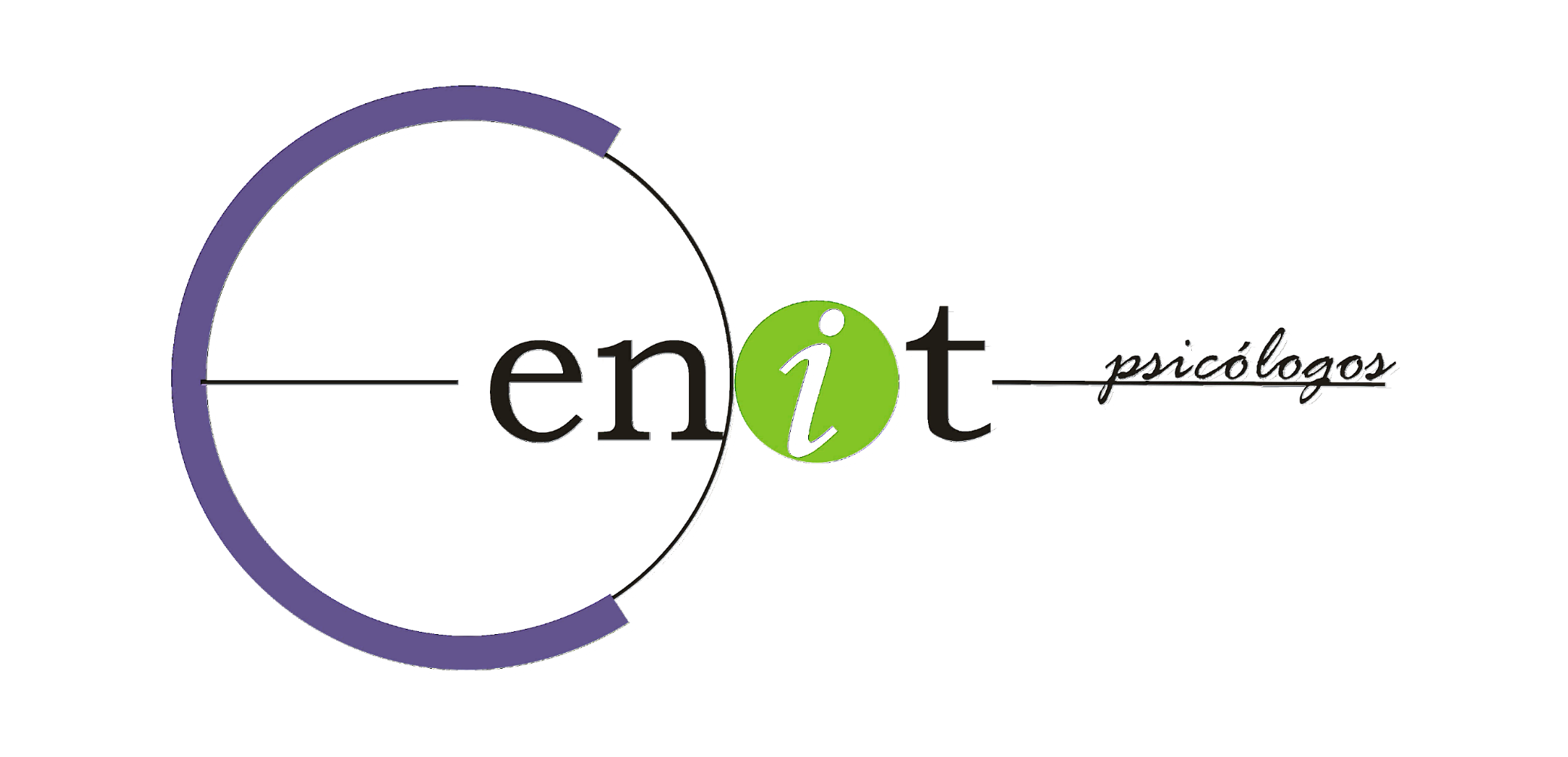El amor de los cuidadores principales (generalmente de los padres y/o las madres) es fundamental para el buen desarrollo de los niños. Podemos entender este tipo de amor como aquellas conductas y comunicaciones que los padres/madres hacen hacia sus hijos/as y que mejoran el bienestar de éstos. En este sentido, el «amor» sería todo lo relativo a la crianza y apoyo en la evolución y construcción de la personalidad única del niño. Por el contrario, a veces hay padres que tienen respuestas y comportamientos hacia sus hijos/as que en alguna manera son perjudiciales para el crecimiento psicológico del niño, pudiendo llegar a causar daño y dificultando el correcto desarrollo emocional del niño/a y futuro adulto/a.
 El “buen” amor de los padres implica expresiones cálidas y genuinas: una sonrisa o una mirada amistosa que transmita empatía y buen humor; besos, abrazos y caricias; un trato respetuoso y considerado; sensibilidad; voluntad para estar sintonizado con las emociones y necesidades; y la capacidad de dar una respuesta al niño. Los padres sintonizados tienen la capacidad de ajustar la intensidad y el tono emocional de sus respuestas para que coincida con el estado, sentimientos y las necesidades de sus hijos. Durante la infancia, las interacciones coherentes entre un bebé y su cuidador principal (padre, madre…) son especialmente importantes porque facilitan contención y proporcionan al bebé lo necesario para aprender a regular sus emociones.
El “buen” amor de los padres implica expresiones cálidas y genuinas: una sonrisa o una mirada amistosa que transmita empatía y buen humor; besos, abrazos y caricias; un trato respetuoso y considerado; sensibilidad; voluntad para estar sintonizado con las emociones y necesidades; y la capacidad de dar una respuesta al niño. Los padres sintonizados tienen la capacidad de ajustar la intensidad y el tono emocional de sus respuestas para que coincida con el estado, sentimientos y las necesidades de sus hijos. Durante la infancia, las interacciones coherentes entre un bebé y su cuidador principal (padre, madre…) son especialmente importantes porque facilitan contención y proporcionan al bebé lo necesario para aprender a regular sus emociones.
Muchas veces observamos padres y madres que, aunque tienen la mejor intención del mundo, muchas veces no son conscientes de que están dando respuestas poco sensibles y no-sintonizadas, lo cual puede ser perjudicial para sus hijos. Es cierto que lo hacen como pueden, saben o han aprendido, pero es importante que hagamos un ejercicio de reflexión y consideremos ver a los hijos como personas independientes, con necesidades propias, no como prolongaciones del adulto. Muchas de estas dinámicas son reacciones o reproducciones de lo que los padres vivieron cuando ellos eran niños. A continuación explicamos algunos ejemplos de cómo podemos llegar a “querer mal” a los hijos:
– Invalidación de la petición infantil de apoyo y comprensión: algunos padres quitan valor a los sentimientos de sus hijos, desoyendo las peticiones de consuelo. Minimizan y descalifican cuando los niños muestran su vulnerabilidad. Interpretan las demandas de afecto como una exigencia que no pueden satisfacer. Ejemplos de esto podría ser: ¡Pareces un gato asustado! ¡No ves que nadie te va a hacer nada! En lugar de ¿tienes miedo de estar solo? No te preocupes, papá no te va a dejar solito.
– Negación de la percepción del niño de ciertos eventos familiares: Algunos padres tratan de minimizar la percepción que sus hijos tienen de los aspectos negativos de su conducta parental, forzando a la maximización de los aspectos positivos. El discurso contradice la realidad, o por no lo menos no es todo lo fiel que se esperaría, lo que crea ambivalencia, culpa y confusión, ya que se niega la realidad. Esto no hace más que alejar al niño de la posibilidad de procesar los eventos. “Deberías agradecerme todo lo que he hecho por ti, eso que dices no es verdad”.
– Comunicaciones que producen culpa: Son mensajes que promueven la culpa en el hijo, haciéndole sentir mal por aquello que hace o expresa, o incluso responsable de la situación familiar, matrimonial… “Si sigues comportándote así a tu padre le va a dar un infarto”.
– Invalidación de la experiencia subjetiva del niño: Cuando el niño expresa malestar, algunos padres niegan ese malestar. Sus esfuerzos se centran en que los niños parezcan que están alegres y contentos, evitando por medio de estos mensajes que puedan expresar tristeza o cualquier expresión de sufrimiento que no les sea agradable a los padres. Es como si estos niños no tuvieran derecho a sentirse mal.
– Amenazas: Las amenazas como herramienta en la comunicación son perniciosas tanto si se cumplen (por el hecho de decirlas), como si no se cumplen (se pierde la credibilidad de aquel que las hace pero no las ejecuta). Las amenazas minan el apego, pues muchas veces se le dice al niño que si no hace algo esto tendrá una consecuencia terrible.
– Críticas improductivas: hay personas con propensión a hacer críticas poco constructivas. Estar sometido a una dinámica de este tipo afecta al autoestima, minando la seguridad del niño y posterior adulto.
– Comunicaciones inductoras de vergüenza: algunos padres tratan de imponer disciplina a través de comentarios que producen vergüenza en el niño, de forma cruel y humillante. El sentimiento de vergüenza está ligado al sentimiento de exponer los aspectos desvalorizados de uno mismo ante los demás.
– Intrusividad y lectura de la mente: todos, niños y adultos, necesitamos decidir por nosotros mismos el grado de apertura y exposición que queremos tener en cada momento. Hay padres que no permiten a sus hijos tener un espacio mental propio, a través de preguntas intrusivas e interpretaciones hasta el grado de que el niño sienta que no puede mantener y resguardar sus pensamientos y sentimientos.
– Doble vínculo: Esta forma de comunicación contiene una frase seguida de una segunda que contradice a la primera. El principal efecto del mensaje contradictorio es que provoca en el que lo recibe sentimientos irreconciliables y conflictivos. “¡Sí, por supuesto que puedes ir a jugar con tu amigo, pero ya sabes lo que pienso de ese chico!”.
– Comentarios paradójicos: comentarios irónicos, cuyo significado real sólo se puede extraer a partir del tono de voz. ¡Oh sí, por supuesto que estoy muy contenta con tu comportamiento! En niños pequeños esto puede crear confusión.
– Comparaciones desfavorables: Comentarios que implican comparar desfavorablemente el comportamiento o al niño mismo. Este tipo de comentarios pueden afectar la autoestima y confianza en uno mismo. “Mira tú hermana, ella puede hacerlo y tú no”.
– Comentarios desalentadores: Comentarios basados en el supuesto por parte de los padres de que el niño es incapaz de alcanzar una meta más alta. Un ejemplo puede ser: no puedes ir en bicicleta porque te cansarás demasiado. El efecto puede implicar una reducción de la confianza en sí mismo.
– Comunicaciones que cuestionan las buenas intenciones: Hay padres que piensan que el niño no actúa de forma genuina, sino que lo hace de modo engañoso o con el objetivo de manipular. Por ejemplo, un niño se porta bien o saca una buena nota en el colegio y el padre le dice “me pregunto qué quieres obtener de mí con esto”.
– Comentarios que niegan el derecho de los niños a tener opiniones: “Los niños no tienen nunca nada que decir, los niños no opinan”.
– Comentarios auto-referidos: Hay niños cuyos padres o madres hacen comentarios que se centran en ellos mismos y muestran la incapacidad para mantener interés en lo que el otro está diciendo. En este sentido, hay niños que expresan su malestar físico o emocional y el padre o madre inmediatamente se apropia del tema para hablar de sí mismo.
– Respuestas que denotan desinterés: Ante la expresión de un niño que pide apoyo a su cuidador, el padre o madre responde con desinterés: ¡oh, vamos, no me molestes con cosas absurdas!.
– Reacciones exageradas: Respuestas extremas a las ansiedades del niño o a emociones difíciles, de modo que las reacciones parentales resultan ser más grandes que las del niño. El niño puede aprender a no confiar en sus padres para protegerse, e incluso, puede llegar él a protegerles a ellos.
– Comunicaciones de padres en conflicto: en escenarios de conflictos entre los padres, cada uno de los padres puede intentar hacer alianzas con el niño a través de comentarios negativos sobre el otro progenitor. Este tipo de comentarios afectan y pueden generar problemas emocionales y cognitivos muy serios en el hijo, entre ellos una dificultad marcada para identificarse con los aspectos positivos del padre/madre atacado o desvalorizado.
Los niños necesitan y merecen amor y debemos proporcionarlo o sufrirán dolor emocional. A medida que crecen, los niños encuentran muchas maneras de defenderse a sí mismos con el fin de aliviar o adormecer su dolor. En el proceso de escapar de su dolor, éstos ocultan partes de sí mismos, convirtiéndose en personas adultas herméticas y con dificultades para expresarse y desarrollarse emocionalmente.
Es importante reconocer y entender nuestras propias heridas del pasado con el objetivo de generar compasión por lo vivido y aceptar nuestras limitaciones actuales. Generar una mayor sensibilidad en nuestras interacciones actuales, sintonizarnos con las emociones de nuestros hijos y guiar nuestro estilo de crianza hacia una parentalidad cariñosa, cálida y positiva.
Escrito por María Rueda
Fuentes: psychologytoday.com
Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La Teoría del apego: Un enfoque actual. Psimática.