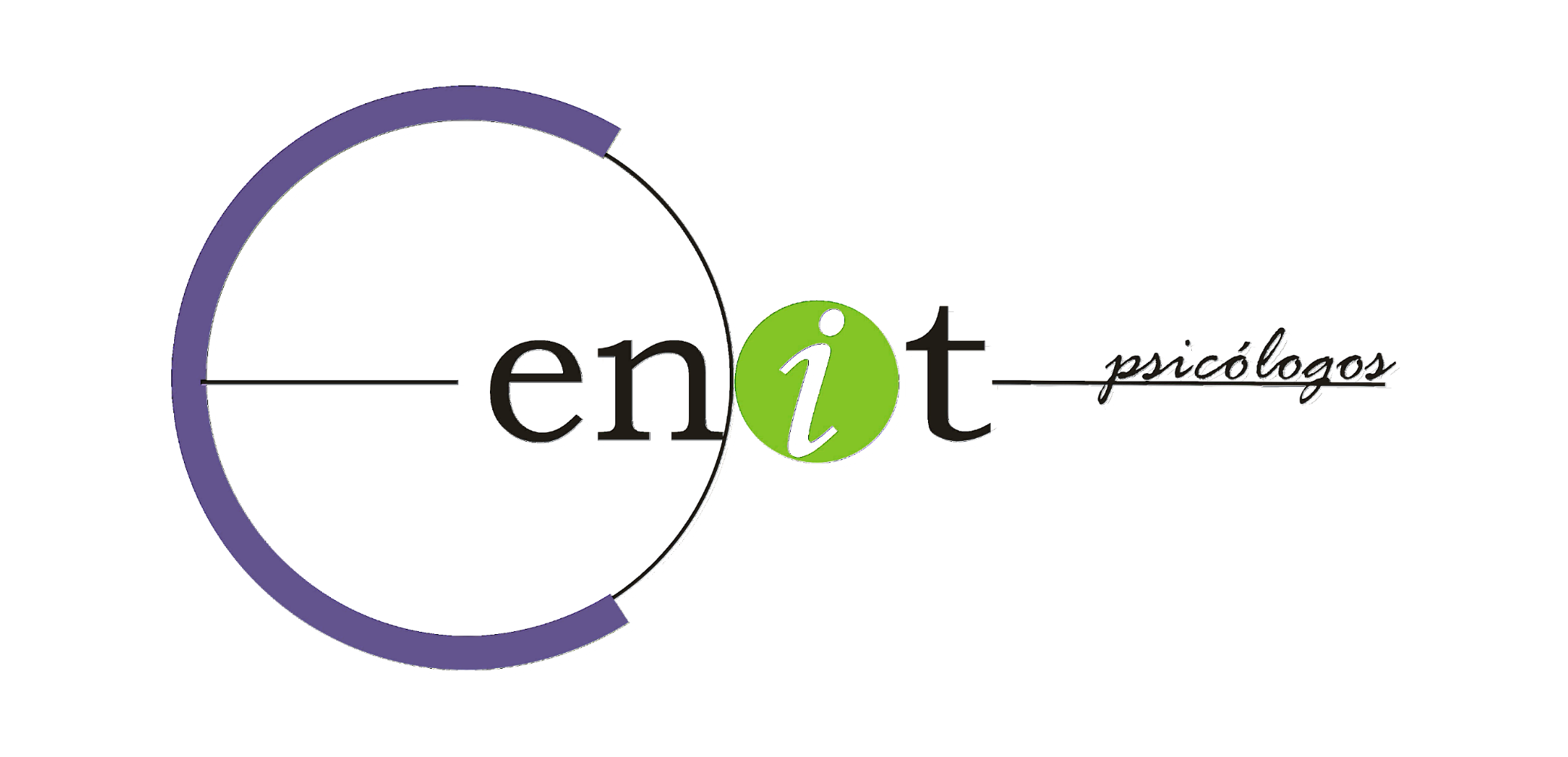Hace tan sólo unas semanas salía a la palestra informativa un dramático caso de esfuerzo y dedicación en el trabajo; Moritz Erhardt, becario de 21 años, fallecía tras una intensa jornada de trabajo de 72 horas de duración en el Bank of America de Londres. Los medios, conscientes del impacto y la excepcionalidad del caso, no tardaron en difundir y recordar cómo jornadas de 50 horas de trabajo semanal provocaban grandes consecuencias en la salud física, psicológica y social de los trabajadores, y como éste caso no era el primero; produciéndose en contextos en donde la persona coloca las metas de la empresa por encima de su propio bienestar, ya sea por iniciativa propia como impuesta por la empresa en donde se trabaja.
Así, no es de extrañar que muchos investigadores hayan hablado de términos como adicción al trabajo y adicto al trabajo (workaholism y workaholics, términos originales y acuñados por Wayne Oates) para caracterizar esta noticia, haciendo referencia a la necesidad compulsiva de la persona por trabajar, de modo que el trabajo se convierte en lo más importante de su vida, y relegando otras esferas (como la familia, los amigos o el ocio) a planos totalmente secundarios o casi inexistentes, con todo el deterioro que eso conlleva y asemejándolo en muchos puntos al alcoholismo.
La persona “workaholica” pasaría excesivas horas en su puesto de trabajo, siendo incapaz de desconectar una vez llega a casa; poniéndose inmediatamente a trabajar y descuidando incluso horarios de comida y sueño. Otros síntomas, como el excesivo control en las tareas, la incapacidad para delegar en compañeros o un elevado estrés, se contarían entre sus características. Pero no todo es negativo; diversos autores destacan que no siempre una intensa dedicación al trabajo se traduciría en síntomas negativos para la salud, en tanto en cuanto no se produjera una pérdida de control en la conducta de trabajar y permitiera la consecución de las metas organizacionales.
En este escenario, se ha difundido los resultados de una investigación, promovida por la Universidad de Kent, en la que se propondría que altos niveles de perfeccionismo unidos a altos niveles de motivación por la tarea, son los que podrían llevarnos a una conducta workaholica. De esta manera, su autor, Joachim Stoeber, opina que aquellas personas con elevados estándares de perfección y desempeño (self-oriented perfectionism) y con altos niveles de motivación por su trabajo, estarían predispuestas a altos niveles de adicción al trabajo. Por el contrario, no cumplirían dichos requisitos aquellas personas que creen que los demás se mueven por estándares de perfección sólo cuando estos cumplen plenamente dichos estándares (socially prescribed perfectionism).
Además, añade como agravante para desarrollar conductas workaholicas el hecho de que tus estándares se identifiquen plenamente con los objetivos a cumplir por la empresa, y la cualidad de que sea la persona capaz de auto-regularse a sí misma con su propio sistema de castigos y recompensas. Todas estas cualidades, positivas en un principio, se tornarían en negativas cuando la persona perdiera el control sobre su conducta laboral, con graves consecuencias en su vida cotidiana y realizando la conducta finalmente como forma de evitar su malestar.
Por ello, y ya que septiembre es una época de reinicio y de planteamiento de nuestros objetivos, no estaría de más plantearse la importancia de saber delegar y desconectar una vez cerramos la puerta de nuestro puesto de trabajo: nuestra vida y trabajo nos lo agradecerían
Fuente: Psych Central, 20 minutos, Huffington Post
Bibliografía: Stoeber, J., Davis, C. R., & Townley, J. (2013). Perfectionism and workaholism in employees: The role of work motivation. Personality and Individual Differences, 55(7), 733-738.
Escrito por David Blanco Castañeda.