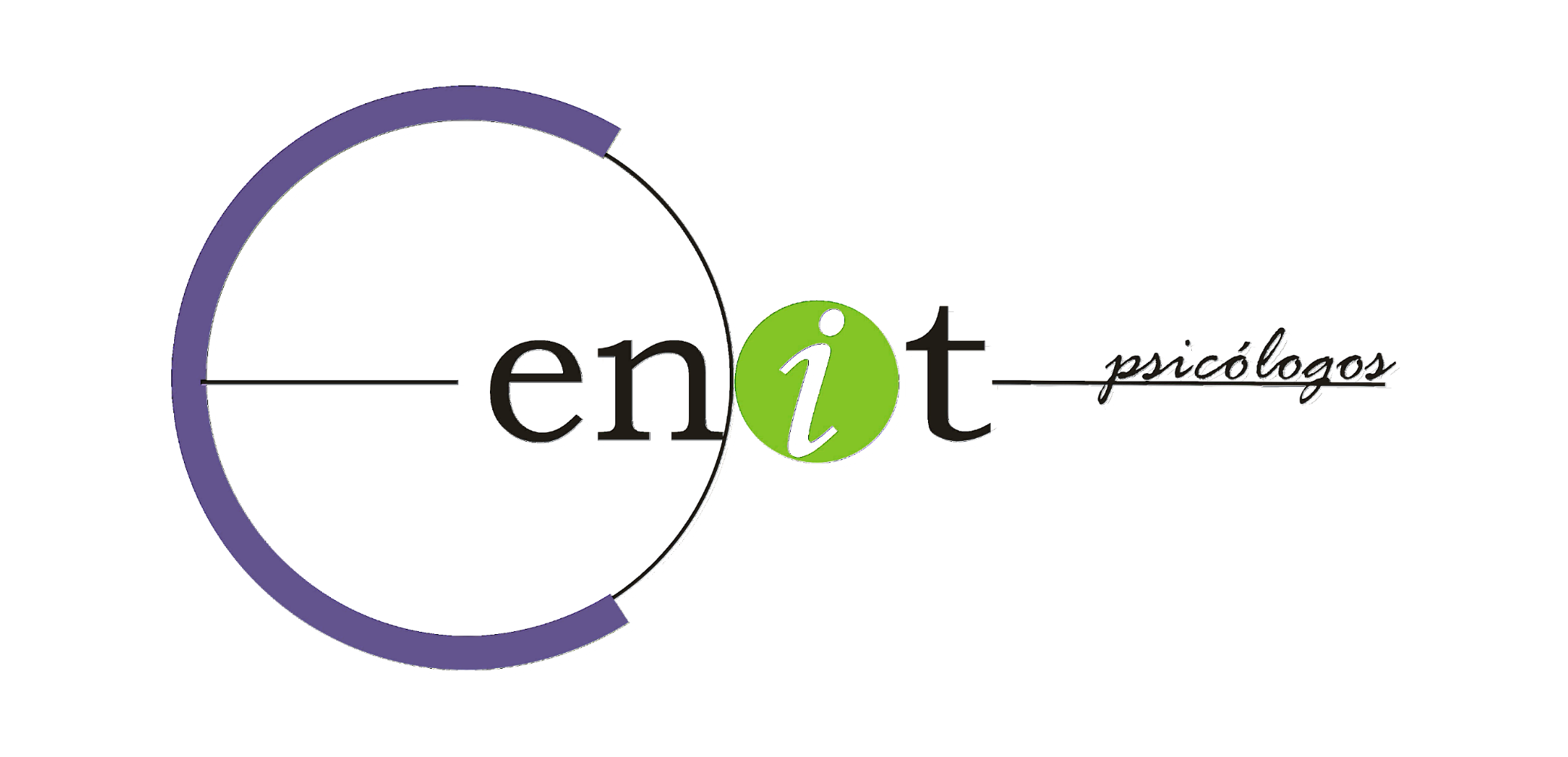La ansiedad es un síntoma muy frecuente que seguramente todos nosotros hemos experimentado o lo haremos en algún momento de nuestra vida. Los niños y adolescentes tampoco están exentos de enfrentarse a esas sensaciones tan desagradables en momentos puntuales, lo cual no significa la presencia de un trastorno. ¿Cómo puedes ayudar a tus hijos a reducir la ansiedad y el estrés? Aquí te damos algunos consejos que iremos ampliando en un siguiente post:
Anímalos a enfrentar sus miedos. Cuando una situación nos produce miedo tendemos a evitarla. Evitar este tipo de situaciones hace que la ansiedad se mantenga. En cambio, si ayudamos a que el niño se enfrente a sus temores, aprenderá que la ansiedad se reduce naturalmente por sí sola con el tiempo.
Transmíteles que está bien ser imperfecto. En ocasiones creemos que es necesario que nuestros hijos tengan un gran éxito en los deporte, el colegio y demás actividades que realizan. Pero algunas veces olvidamos que los niños necesitan ser niños, y transmitimos que deben ser los mejores, olvidando que lo importante es disfrutar de aprender. Esto no quiere decir que no les inculquemos el valor del esfuerzo, sino que debemos animar a nuestros hijos a que trabajen duro y a la vez acepten, y aceptar nosotros sus propios errores y dificultades.
Céntrate en lo positivo. Frecuentemente los niños que sufren ansiedad y estrés pueden perderse en pensamientos negativos y ser muy autocríticos, viendo el vaso medio vacío en lugar de medio lleno y preocupándose en exceso por el futuro. Cuanto más te centres en los atributos buenos de tu hijo y los aspectos positivos de una situación, más le ayudaremos a ser positivo.
Planifica actividades relajantes. Los niños necesitan tiempo para relajarse y ser niños. Por desgracia, a veces incluso actividades divertidas, como los deportes, pueden llegar a estar más enfocadas en el éxito que en la diversión. En cambio, es importante asegurarse de que tu hijo juega para pasarlo bien. Puedes introducir momentos de ocio, en los que jugar con el único objetivo de pasar un rato agradable y divertido.
A lo largo de la vida todos nos vamos a encontrar con dificultades que nos generarán ansiedad, facilitarle a tu hijo o hija herramientas útiles para manejarla es una pieza más de ese puzle tan complejo y bonito que es educar.
Fuente: Psychology Today
Escrito por: María Rueda Extremera